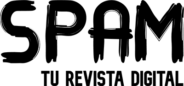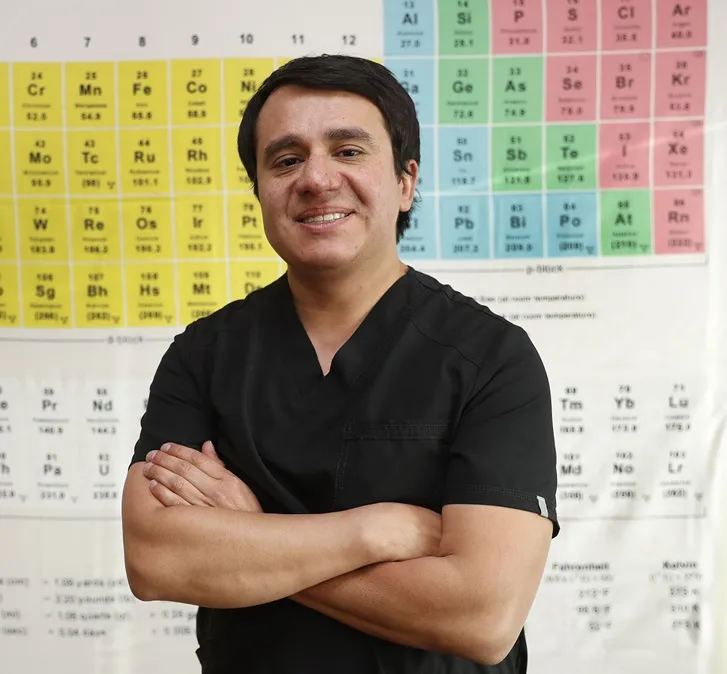Germán Monje Ojeda, reconocido docente de Psicología en la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt, ha planteado una crítica contundente al discurso predominante sobre la salud mental en el espacio público. Argumenta que, con frecuencia, se nos insta a «romper el estigma» o a «superar las etiquetas» asociadas a los trastornos psicológicos, sin embargo, este enfoque superficial ignora la complejidad del sufrimiento humano. Según Monje, esta perspectiva reduce el malestar psíquico a un mero problema de gestión personal, obviando que sus raíces se encuentran profundamente en un entramado sociopolítico, económico, espiritual y cultural que impacta en las vidas de las personas en formas que requieren una atención más crítica y colectiva.
El docente enfatiza que síntomas como la depresión o la ansiedad no deben ser considerados únicamente desde una perspectiva biológica, como ha promovido la psiquiatría en años recientes. Para Monje, estos síntomas son, de hecho, manifestaciones de conflictos más amplios, evidenciando la incapacidad de muchos individuos para adaptarse a un entorno que él describe como «patógeno». Esta incapacidad, según Monje, se alimenta de un ambiente cargado de exigencias que muchas veces resultan inalcanzables, lo que genera un profundo sufrimiento que no puede ser ignorado ni reducido a problemas individuales.
Monje llama la atención sobre el contexto actual de la sociedad de consumo, moldeada por el modelo neoliberal que predomina en Occidente. Esta realidad está marcada por la liquidez y la efimeridad de las relaciones humanas y la identidad, así como por la presión constante hacia la hiperproductividad y el consumo. Atribuir el malestar a factores externos que son únicamente estresantes desdibuja la verdad de que estas condiciones estructurales crean patologías específicas, como la epidemia de ansiedad ante un futuro incierto respecto a aspectos vitales como la vivienda, trabajo y pensiones.
El docente también critica lo que él considera una medicalización y psicologización excesivas del malestar social. A su juicio, estas tendencias transforman el sufrimiento colectivo en una disfunción individual, sugiriendo que el problema recae en la capacidad de las personas para gestionar sus emociones. Este mensaje implícito refuerza la idea errónea de que «el problema está en tu cerebro, no en el peso de la carga». Así, el enfoque predominante propugna una «salud mental» funcional que permite a las personas mantener un nivel de bienestar suficiente para seguir produciendo y consumiendo, pero no tanto como para cuestionar las dinámicas que precarizan la vida.
Finalmente, Monje aboga por una mirada crítica hacia la salud mental que no se limite a la experiencia individual, sino que examine en profundidad las condiciones sociales que generan dolor. La verdadera concienciación debe ir más allá de la mera apertura al diálogo; es un llamado a crear las condiciones materiales necesarias para que ese diálogo no sea un lamento aislado. La lucha por la salud mental, en este sentido, también se convierte en una lucha política, en la búsqueda de un mundo donde la vida no duela. Este cambio de paradigma es crucial y debe ser parte fundamental de la conversación sobre el bienestar colectivo.